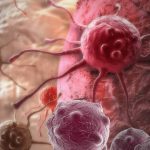Carta de Azorín a los políticos mexicanos que se dicen amantes de un pueblo pero que lo traicionan sin remordimiento
Señores políticos de México:
Les escribo desde la lejanía de un mundo que por supuesto ustedes no conocen aun, pero desde la cercanía de haber meditado lo suficiente en vida y ahora en mi muerte sobre este oficio que ustedes dicen ejercer y que, es preciso hablarles con absoluta seriedad que el tema merece.
Los observo —a todos, sin excepción de partido ni bandera— y advierto en ustedes una inclinación compartida que trasciende colores y consignas: la inclinación a traicionar.
Traicionan al pueblo, traicionan la ley, y sobre todo traicionan esa promesa íntima, casi secreta, que se hace un hombre cuando acepta representarlo.
Oficialistas y opositores, tan distintos en apariencia, se asemejan más de lo que quisieran admitir.
Unos obedecen con ceguedad al poder que mana del Ejecutivo, no por convicción, sino por conveniencia. No deliberan: acatan. No cuestionan: repiten.
Otros, en cambio, se rasgan las vestiduras con estrépito teatral, lloriquean en tribuna y ensayan la indignación como si fueran actores en un drama mal montado. Y sin embargo, en cuanto se apagan las luces, comparten los mismos privilegios que denuncian, con la misma avidez.
No es ideología lo que mueve su acción. Es el gusto —antiguo, persistente, casi voluptuoso— por los beneficios del poder, que se ejerce sin cortapisas, sin examen y sin memoria.
La Constitución que juraron defender se ha convertido, para muchos de ustedes, en un libro utilitario: se cita cuando conviene, se ignora cuando estorba, se tuerce cuando promete alguna ventaja. Han logrado lo que parecía difícil: convertir la ley en un escenario más de su representación.
El pueblo asiste, desconcertado, a este teatro de sombras. Ustedes declaman, se acusan, se enfurecen de cara al público, pero detrás del telón se saludan con discreción y negocian lo que realmente importa: la preservación de sus propios intereses.
Si algo he aprendido del tiempo es su implacable claridad: Nada queda sin desenlace.
Nada sin juicio. Nada sin memoria.
El día habrá de llegar —inevitable, silencioso— en que la nación examine lo que fueron. Y entonces descubrirán que no existe diferencia entre el que obedece sin pensar y el que critica sin convicción. Ambos son figuras del mismo extravío.
Lo que verdaderamente importa no es la etiqueta partidista, sino la pérdida de la dignidad. Lo más grave no es que se contradigan, sino que se complacen en el poder como quien se recuesta en un sillón suave, olvidando quién pagó por él.
Les digo, pues, con la frialdad que acostumbra la verdad: La traición no se mide por el ruido que hacen sus discursos, sino por el silencio en el que disfrutan sus privilegios.
Atentamente,
José Martínez Ruiz, “Azorín”
Nota editorial
El siguiente texto es una carta de interpretación histórica y literaria elaborada por la redacción. Su propósito es reflexionar, desde la voz simbólica de personajes fundamentales de México, sobre la actualidad política y social del país. No corresponde a documentos auténticos, sino a ejercicios de memoria crítica, análisis y creación periodística.
¿Quién fue José Martínez Ruiz?
Conocido mundialmente por su seudónimo Azorín (1873-1967), un escritor fundamental de la Generación del 98 en España, célebre por renovar la crónica periodística, la novela y el ensayo, destacando por su estilo preciso, su profunda observación de España y su dedicación a temas como el tiempo, la historia y la cultura castellana, siendo además un notable crítico literario y dramaturgo.
En Contextonorte.mx les obsequiamos este fragmento del libro “El pequeño filosofo” en el que Azorín, una vez sepultado su nombre civil, a los 31 años relata su infancia con esos colores y vivencias.
En su infancia es educado en un colegio internado de escolapios de Yecla (Murcia), donde estudió bachillerato y resaltaba por su aptitud literaria. Las tres ciudades levantinas donde residió en sus primeros años Monóvar, Yecla y Petrel marcaron su sensibilidad y moldearon sus propensiones artísticas.
Les dejamos con la narrativa de Azorín sobre el personaje del padre Carlos Lasalde…
EL PADRE CARLOS – El primer escolapio que vi cuando entré por primera vez en el colegio fue el padre Carlos Lasalde, el sabio arqueólogo. Guardo del padre Lasalde un recuerdo dulce y suave. Era un viejo cenceño, con la cabeza fina, con los ojos inteligentes y parladores: andaba pasito, silencioso, por los largos claustros; tenía gestos y ademanes de una delicadeza inexplicable. Y había en sus miradas y en las inflexiones de su voz —y después, más tarde, cuando lo he tratado, lo he visto claro— un tinte de melancolía que hacía callar a su lado, sumisos, sobrecogidos dulcemente, aun a los niños más traviesos. Parece que el destino se ha complacido en poner ante mí. a mi entrada en la vida, estos hombres entristecidos, mansamente resignados… El padre Carlos Lasalde, cuando me vio en la Rectoral, me cogió de la mano y me atrajo hacia sí; luego me pasó la mano por la cabeza, y yo no sé lo que me diría, pero yo le veo inclinarse sobre mí sonriendo y mirarme con sus ojos claros y melancólicos. Después, yo lo contemplaba de lejos, con cierta secreta veneración, cuando transcurría por las largas salas, callado, con sus zapatos de suela de cáñamo, con la cabeza inclinada sobre un libro. Pero el padre Lasalde duró poco en el colegio. Cuando se fue quedaron solas estas estatuas egipcias, rígidas, simétricas, hieráticas, que él había desenterrado en el Cerro de los Santos. Tal vez su espíritu nostálgico se explayaba en la reconstrucción de esas lejanas edades y veía en estos tristes hombres de piedra, sacerdotes y sabios, unos remotos hermanos en ironías y en esperanzas.

Comparte nuestras notas: