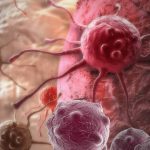El bienestar, ¿para quién?
Por Gabriel Piñón
La austeridad franciscana volvió a ponerse de moda en el discurso público… pero no en la práctica. Mientras desde el púlpito político se predica la vida sencilla, la cercanía con el pueblo y el rechazo a los privilegios, en la realidad los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenan camionetas de alta gama, cómodas, lujosas y, por supuesto, pagadas con recursos públicos.
Resulta inevitable la pregunta: ¿el bienestar prometido es para todos o sólo para quienes toman las decisiones?
Durante años, y más ahora con el discurso de la clase gobernante de la 4T se ha insistido en que los funcionarios deben vivir como el pueblo, sentir como el pueblo y padecer como el pueblo. Que los excesos eran cosa del pasado, que la opulencia era sinónimo de corrupción y que la nueva élite gobernante sería distinta. Hoy, esas palabras suenan huecas frente a imágenes de vehículos que poco tienen que ver con la “medianía” que se exige al resto de los mexicanos.
La justificación es conocida y repetida: seguridad, protocolos, funciones de alto riesgo. Argumentos que, aunque puedan tener sustento técnico, no alcanzan para disipar la contradicción moral. Porque el problema no es sólo el vehículo, sino el símbolo. En un país donde millones de personas se suben todos los días a camiones destartalados, donde familias enteras viven con lo mínimo y donde la austeridad sí es obligatoria —no discursiva—, estas decisiones pesan, y pesan mucho.
Hace años, un viejo líder de la izquierda chihuahuense, don Antonio Becerra Gaytán, se definió con una frase tan cruda como honesta: “soy un comunista domesticado”. Con ello describía a esos personajes que desde la izquierda critican al capitalismo, pero no dudan en disfrutar de sus beneficios. La frase vuelve hoy con una vigencia incómoda. Porque eso parecen muchos de nuestros “austeros”: críticos del lujo… siempre y cuando sea ajeno.
La llamada austeridad franciscana se ha convertido en una etiqueta conveniente, flexible, moldeable. Se aplica para justificar recortes a universidades, hospitales o programas sociales, pero se diluye cuando toca incomodar a las cúpulas. Se exige sacrificio a maestros, médicos y burócratas de base, mientras en los niveles más altos el cinturón se afloja sin pudor.
No se trata de satanizar a la Corte ni de caer en simplismos. Se trata de coherencia. De entender que en la política los símbolos importan tanto como las decisiones. Que gobernar también es dar ejemplo. Y que no se puede pedir al ciudadano común que apriete los dientes mientras el poder se mueve en asientos de piel, con motor de lujo y clima automático.
Al final, el discurso de “vivir como el pueblo” termina siendo eso: discurso. Una narrativa útil, pero incompatible con la realidad cotidiana del poder. Y entonces la pregunta regresa, más incómoda que nunca: cuando se habla de bienestar, ¿de quién estamos hablando exactamente?
Tal vez, como decía Becerra Gaytán, no estamos ante una izquierda austera, sino ante una izquierda bien adaptada. Domesticada. Cómoda. Y, sobre todo, muy lejos del pueblo al que dice representar.
Comparte nuestras notas: